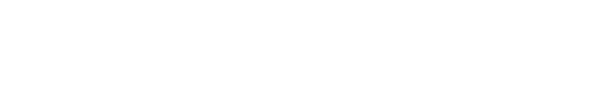Y de pronto estábamos todos juntos, en casa

Sucedió de pronto y no lo esperábamos. De repente, estábamos ahí, todos, no faltaba nadie: desayunando, comiendo, cenando y jugando juntos. Por primera vez en muchos años ya no había prisas, de nada y por nada. Nadie tenía que salir temprano ni apresurado. Papá ha dejado de tener sus acostumbrados apuros porque no sentía la presión de “huir” corriendo al trabajo con la sonrisa fingida de quien oculta una preocupación. Mamá quiere hacer el desayuno sola – hasta creo que lo disfruta- y se toma todo el tiempo para ello. Podría jurar que su comida sabe diferente. Por momentos la profesional exitosa quedó de lado y apareció la mamá paciente, amorosa, tierna. ¡Cómo la extrañaba! La casa es cada vez más pequeña y los límites que poníamos entre recámara y recámara hoy han desaparecido. Tuvimos que re-encontrarnos, mirarnos a los ojos, llamarnos otra vez por nuestros nombres. Ese rechazo inexplicable -casi involuntario- que sentía por mi hermano menor y sus “hazañas” se ha diluido a la sombra del encierro, y hasta sus insulsas aventuras me parecen interesantes. Retornaron los diálogos, las largas pláticas y los recuerdos de la infancia plagados de bromas, de inocencia y de momentos jocosos. Sin pretenderlo, nuestra casa dejó de ser una especie de “hotel” para ser de nuevo un hogar, como antes, como en los días de infancia.
Para mi sorpresa, y sorpresa de todos, desempolvamos los olvidados álbumes de fotografías y los antiguos juegos de mesa, junto a los momentos de calma sentados en ese viejo sillón, testigo de tantas y tantas historias. La imaginación ha hecho de las suyas sacando lo mejor de nosotros. La televisión – con todas sus plataformas- dejó de ser el centro de la casa, la que nos “juntaba” en torno a ella y aparecieron los viejos rezos, las oraciones de la abuela, las plegarias de papá y las pausadas cuentas del Rosario recorriendo las amorosas manos de mamá.
Papá ya no parece ausente: han cesado las prisas, las llamadas del jefe, las salidas de emergencia a la oficina y, con ellas, los gritos, el enojo y la desesperación. De vez en cuando se asoma el papá de antes, ese que arrebataba con su sola presencia abrazos espontáneos. Por momentos se nos olvida la amenaza que se cierne sobre el mundo entero, la misma que nos obligó a volver a casa. Ni los noticiarios con su bombardeo informativo, ni las redes sociales son capaces de robarnos lo que hoy hemos recobrado: la tranquilidad, la seguridad, la paz que solo puede ofrecer un hogar, los tuyos, tu familia. Todo lo que se había vuelto rutinario recobró su sentido: los buenos días, las buenas noches, la comida juntos, el aseo de casa. Me resistía a creer en el virus, pensaba que era una tetra malvada de quienes intentan manejar los destinos de la humanidad. Y me resistía estar en casa, pensaba que sería imposible estar allí todo el día, toda la semana, confinado, con lo difícil que de por sí era la convivencia familiar. Y aunque anhelamos el regreso a nuestras actividades: al trabajo, a la escuela, la visita a los amigos, creo que todos nos resistimos a volver a eso, porque de alguna forma recuperamos una parte esencial de nuestras vidas. Sé que volveremos a salir, pero ya no será igual, al menos no para nosotros, porque mañana que regresemos a las calles será imposible olvidar nuestro punto de referencia, el hogar, la familia, esa que habíamos olvidado y por lo que nuestro mundo se convirtió en un lugar de egoísmo e individualismo exacerbado.
Qué paradójico, un virus peligroso, que amenaza a la humanidad, que por desgracia ha cobrado ya miles de vidas, nos ha salvado de otro virus, el de la indiferencia, de la rutina, de la pesadez y el sinsentido, ese virus mortal que aniquila a las familias y las corroe poco a poco hasta consumirlas. Bien decían los abuelos: “No hay mal que por bien no venga”.
Arnold Omar Jiménez Ramírez
Máster en Doctrina Social de la Iglesia, Conferencista y comunicador.